Chiapas
5
John Holloway
La Revuelta de la Dignidad *
Presentación
John Holloway,
La revuelta de la dignidad
Alain Joxe,
Siete características de las guerrillas latinoamericanas
Patricio Nolasco,
Cambio político, estado y poder: un acercamiento a la posición zapatista
Ramón Vera,
La noche estrellada: la formación de constelaciones de saber
Felipe y Dalia, representantes del EZLN,
Ponencias en el Segundo Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo
Luis Hernández Navarro,
La autonomía indígena como ideal. Notas a La rebelión zapatista y la autonomía, de Héctor Díaz Polanco
PARA EL ARCHIVO
Subcomandante Insurgente Marcos,
Siete piezas sueltas del rompecabezas mundial
Ernesto Che Guevara: treinta años
Ernesto Che Guevara:
Comité Editorial,
Ruy Mauro Marini, Referente imprescindible de la historia latinoamericana
Ruy Mauro Marini,
El concepto de trabajo productivo. Nota metodológica
Javier Elorriaga Berdegué,
Crónica de una infamia
|
|
|
|
|
|
x
1. La dignidad se levantó el 1o. de enero de 1994
El ¡Ya Basta! proclamado por los zapatistas al ocupar San Cristóbal de las Casas y seis otras cabeceras municipales de Chiapas el primer día de 1994 fue el grito de la dignidad. El viento que soplaron en el mundo "este viento de abajo, el de la rebeldía, el de la dignidad", trajo "una esperanza, la de la conversión de dignidad y rebeldía en libertad y dignidad". Cuando el viento se calme, "cuando amaine la tormenta, cuando la lluvia y el fuego dejen en paz otra vez la Tierra , el mundo ya no será el mundo, sino algo mejor".[1]
Una carta dirigida un mes después por el CCRI[2] a otra organización indígena, el Consejo 500 Años de Resistencia Indígena, subraya la importancia central de la dignidad:
Entonces ese dolor que nos unía nos hizo hablar, y reconocimos que en nuestras palabras había verdad, supimos que no sólo pena y dolor habitaban nuestra lengua, conocimos que hay esperanza todavía en nuestros pechos. Hablamos con nosotros, miramos hacia dentro nuestro y miramos nuestra historia: vimos a nuestros más grandes padres sufrir y luchar, vimos a nuestros abuelos luchar, vimos a nuestros padres con la furia en las manos, vimos que no todo nos había sido quitado, que teníamos lo más valioso, lo que nos hacía vivir, lo que hacía que nuestro paso se levantara sobre plantas y animales, lo que hacía que la piedra estuviera bajo nuestros pies, y vimos, hermanos, que era DIGNIDAD todo lo que teníamos, y vimos que era grande la vergüenza de haberla olvidado, y vimos que era buena la DIGNIDAD para que los hombres fueran otra vez hombres, y volvió la dignidad a habitar en nuestro corazón, y fuimos nuevos todavía, y los muertos, nuestros muertos, vieron que éramos nuevos todavía y nos llamaron otra vez, a la dignidad, a la lucha.[3]
La dignidad, el rechazo a aceptar la humillación y la deshumanización, el rechazo a conformarse: la dignidad es el núcleo de la revolución zapatista de la revolución. Cuando se levantaron los zapatistas, colocaron la bandera de la dignidad no sólo en el centro del levantamiento de Chiapas sino también en el centro del pensamiento oposicional. La dignidad no es exclusiva o peculiar de los indígenas del sureste mexicano: la lucha para convertir "dignidad y rebeldía en libertad y dignidad" (formulación rara pero importante) es la lucha de (y por) la existencia humana en una sociedad opresiva, tan relevante para la vida en Edimburgo, Atenas, Tokio o Johannesburgo como para las luchas de los pueblos de la selva Lacandona.
El objetivo de este ensayo es explorar qué significa colocar la dignidad (o, más aún, LA DIGNIDAD) en el centro del pensamiento oposicional. En el transcurso del argumento deberá quedar claro por qué el "zapatismo" no es un movimiento restringido a México, y por qué es central para la lucha de miles de millones de gentes en todo el mundo para vivir una vida humana contra-y-dentro-de una sociedad cada vez más inhumana.[4]
2. La dignidad fue forjada en la selva
El levantamiento del 1º de enero de 1994 estuvo preparándose durante más de diez años. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) festeja el 17 de noviembre de 1983 como la fecha de su fundación. En esa fecha, un pequeño grupo de revolucionarios se estableció en las montañas de la selva Lacandona: "un pequeño grupo de hombres y mujeres, tres indígenas y tres mestizos".[5]
Según la versión de la policía, los revolucionarios eran miembros de las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN), una de varias organizaciones guerrilleras que florecían en México a finales de los años sesenta y principios de los setenta, creada en Monterrey en 1969. Muchos de los miembros de las FLN fueron muertos o arrestados en 1974 pero la organización sobrevivió. Sus estatutos de 1980 la describen como "una organización político-militar cuyo fin es la toma del poder político por los trabajadores del campo y la ciudad de la República Mexicana, para instaurar una república popular con un sistema socialista". La organización era guiada, según sus estatutos, por "la ciencia de la historia y la sociedad: el marxismo-leninismo, que ha demostrado su validez en todas las revoluciones triunfantes de este siglo".[6]
Las autoridades utilizan los supuestos orígenes del EZLN[7] para crear la imagen de que los indígenas fueron manipulados por un núcleo duro de revolucionarios profesionales oriundos de la ciudad. Sin embargo, y dejando por un lado los presupuestos racistas de tal argumento, los supuestos orígenes de los revolucionarios no hacen más que subrayar la pregunta más importante: si es cierto, como dicen, que el pequeño grupo de revolucionarios que estableció el EZLN era parte de un grupo marxista-leninista ortodoxo, entonces ¿cómo se transformó en lo que finalmente emergió de la selva en las primeras horas de 1994? ¿Cuál fue el camino que transitó entre el primer campamento del 17 de noviembre de 1983 y la proclamación de la dignidad en el palacio municipal de San Cristóbal? Es precisamente el hecho de no ser un grupo guerrillero ortodoxo lo que confunde al Estado una y otra vez en su trato con él. Es precisamente el hecho de no ser un grupo ortodoxo de revolucionarios lo que hace que el EZLN sea, teórica y prácticamente, el desarrollo más emocionante en la política oposicional mundial en muchos años.
¿Qué fue entonces lo que aprendieron los fundadores del EZLN en la selva? Una carta escrita por Marcos habla del cambio en estos términos: "No nos lo propusimos. En realidad, lo único que nos hemos propuesto es cambiar el mundo, lo demás lo hemos ido improvisando. Nuestra cuadrada concepción del mundo y de la revolución quedo bastante abollada en la confrontación con la realidad indígena chiapaneca. De los golpes salió algo nuevo (que no quiere decir 'bueno'), lo que hoy se conoce como 'el neozapatismo'".[8] La confrontación con la realidad indígena tuvo lugar conforme los zapatistas se iban sumergiendo en las comunidades de la selva Lacandona. Al principio el grupo de revolucionarios mantuvo su aislamiento, entrenándose en las montañas, aumentando su número poco a poco. Luego empezaron a establecer contacto con las comunidades locales, inicialmente a través de lazos familiares, y después, a partir de 1985 aproximadamente,[9] de una forma más abierta y organizada. Cada vez más comunidades buscaban la ayuda de los zapatistas para defenderse de la policía o de las "guardias blancas",[10] cada vez más comunidades se volvieron comunidades zapatistas: algunos de sus miembros ingresaban al EZLN de tiempo completo, algunos formaban parte de la milicia, los demás daban apoyo material a los insurgentes. Poco a poco el EZLN se iba trasformando: de ser un grupo guerrillero se convirtió en una comunidad en armas.
En algunos aspectos la comunidad es una comunidad especial.[11] Las comunidades de la selva Lacandona son de formación reciente: la mayoría se estableció en los años cincuenta y sesenta, cuando el gobierno impulsaba la colonización de la selva por campesinos sin tierra. La gente tiene una larga tradición de lucha, ya desde antes de la formación de las comunidades en la selva y después, de forma muy intensiva, en los años setenta y ochenta. Los habitantes de la selva luchaban para obtener suficiente tierra para permitir su propia sobrevivencia, luchaban para asegurar la base legal de su tenencia, luchaban para defender su existencia contra la expansión de las fincas ganaderas, luchaban para resistir la amenaza a su existencia que implicaban dos medidas gubernamentales en particular: el Decreto de la Selva Lacandona que amenazaba con expropiar gran parte de la selva y la reforma de 1992 al artículo 27 de la Constitución, que, al abrir el campo a la inversión privada, socavaba el sistema de tenencia colectiva de la tierra. Las comunidades de la selva Lacandona son especiales en muchos sentidos, pero probablemente el replanteamiento de la teoría y práctica revolucionarias hubiera resultado de la integración de los revolucionarios en cualquier comunidad: lo importante no fueron tanto las características específicas de la selva Lacandona, sino más bien la transformación de un grupo de jóvenes dedicados en una comunidad armada de mujeres, hombres, niños, ancianos y enfermos, cada quien con su lucha cotidiana no simplemente para sobrevivir sino también para ser humano.
Los zapatistas aprendieron el dolor de la comunidad: la pobreza, el hambre, el hostigamiento constante por parte de las autoridades y las guardias blancas, las muertes innecesarias por enfermedades curables. Cuando le preguntaron en una entrevista cuál era la muerte que más le había afectado, Marcos contó cómo una niña de tres o cuatro años, Paticha (su forma de decir Patricia), había muerto en sus brazos en un pueblo. Había empezado una fiebre a las seis de la tarde, a las diez estaba muerta: no había ningún medicamento en el pueblo para bajarle la temperatura. "Y así pasó muchas veces, eso era cotidiano pues, tan cotidiano que esos nacimientos ni siquiera se toman en cuenta. Por ejemplo Paticha nunca tuvo acta de nacimiento, quiere decir que para el país nunca existió, para el INEGI pues, por lo tanto su muerte tampoco existió. Y así eran miles, miles y miles pues, conforme crecíamos más nosotros en las comunidades, teníamos más poblados, más compañeros morían precisamente porque la muerte que ya era natural ahora empezaba a ser nuestra".[12] De tales experiencias surgió la convicción de que la revolución era algo que los zapatistas les debían a sus hijos: "Nosotros, sus padres, sus madres, sus hermanos y hermanas, no quisimos más cargar con la culpa de nada hacer por nuestros niños y niñas".[13]
Aprendieron las luchas de la gente, las luchas del presente y las del pasado, la lucha continua de pasado y presente. La cultura de la gente es una cultura de lucha. Marcos habla de los cuentos alrededor de la fogata en la noche de las montañas: "historias de aparecidos, de muertos, de luchas anteriores, de cosas que han pasado, que se mezclan mucho. Parece que están hablando de la revolución (de la Revolución Mexicana, la pasada, no la que está ocurriendo ahorita), y a ratos parece que se confunde con la etapa de la colonia, y a ratos parece que es la época prehispánica".[14] La cultura de lucha permea los comunicados zapatistas, muchas veces en la forma de cuentos y mitos: los cuentos del viejo Antonio son una forma favorita de transmitir una cultura impregnada con la sabiduría de la lucha.
Y aprendieron a escuchar. "Esa es la gran lección que hacen las comunidades indígenas al EZLN original. El EZLN original, el que se forma en 1983, es una organización política en el sentido de que habla y de que hay que hacer lo que se dice, las comunidades indígenas le enseñan a escuchar y eso es lo que aprendemos nosotros. La principal lección que aprendemos de los indígenas es que hay que aprender a oír, a escuchar".[15] Aprender a escuchar implicaba incorporar nuevas perspectivas y nuevos conceptos a su teoría. Aprender a escuchar significaba aprender a hablar también, no solamente explicar las cosas de forma diferente sino también pensarlas de forma diferente.
Sobre todo, aprender a escuchar implicó voltear todo de cabeza. La tradición revolucionaria de hablar no es simplemente una mala maña. Tiene una base teórica firmemente establecida en los conceptos del marxismo-leninismo. La tradición de hablar se deriva, por un lado, de la idea de que la teoría (la conciencia de clase) tiene que ser llevada a las masas por el partido y, por el otro, de la idea de que el capitalismo se tiene que analizar desde arriba, a partir del movimiento del capital y no a partir del movimiento de la lucha en contra del capital. Cuando el énfasis se pone en el escuchar, estos dos presupuestos teóricos son socavados: ya no es posible ver la teoría como algo que se trae desde afuera, puesto que es obviamente el producto de la práctica cotidiana; y la dignidad toma el lugar del imperialismo como punto de partida de la reflexión teórica.
Se puede suponer que la dignidad no formaba parte del equipaje conceptual de los revolucionarios que se metieron a la selva. No es una palabra que aparece mucho en la literatura de la tradición marxista.[16] Se podía desarrollar como concepto revolucionario sólo en el curso de una revolución hecha por gente forjada en la dignidad de la lucha. Pero una vez que aparece como concepto central, implica un replanteamiento radical del proyecto revolucionario, teóricamente y en términos organizativos. El concepto de revolución en su totalidad es volteado al revés: de ser una respuesta la revolución se convierte en pregunta. "Preguntando caminamos" emerge como un principio central del movimiento revolucionario, el concepto radicalmente democrático que es el núcleo del llamado zapatista por "libertad, democracia, justicia". La revolución avanza preguntando, no diciendo; o quizá mejor, la revolución es preguntar en lugar de decir, es la disolución de las relaciones de poder.
Aquí también, los revolucionarios aprendieron de (y desarrollaron) la tradición de las comunidades indígenas. La idea y la práctica del principio central de su organización, "mandar obedeciendo" se deriva de las comunidades, en las cuales todas las decisiones importantes son discutidas hasta llegar a un consenso, y donde se asume que todos los que ocupan cargos de autoridad son revocables inmediatamente si no satisfacen a la comunidad, si no mandan obedeciendo. Así, la decisión de empezar la guerra no fue tomada por un comité central y luego turnada hacia las bases, fue discutida por todas las comunidades en sus propias asambleas. Toda la organización está estructurada según el mismo principio: el órgano principal, el CCRI, está compuesto por delegados revocables elegidos por los diferentes grupos étnicos (tzotziles, tzeltales, tojolabales, choles), y cada grupo étnico y cada región tiene su propio comité escogido en asambleas según el mismo principio.
Los cambios forjados en esos diez años de confrontación entre las ideas heredadas de la revolución y la realidad de los pueblos indígenas de Chiapas fueron muy profundos. En palabras de Marcos: "Yo creo que nuestra única virtud como teóricos fue tener la humildad para reconocer que nuestro esquema teórico no funciono, que era muy limitado, que teníamos que adaptarnos a la realidad que se nos imponía".[17] Sin embargo, el resultado no fue que la realidad se impuso a la teoría,[18] sino que la confrontación con la realidad da lugar a una nueva y enormemente rica teorización de la práctica revolucionaria.
3. La revuelta de la dignidad es indefinida
Una revolución que escucha, una revolución que toma como su punto de partida la dignidad de los insurrectos, es inevitablemente una revolución indefinida, una revolución en la cual la distinción entre revolución y rebelión pierde sentido. La revolución es un movimiento a partir de, no un movimiento hacia (un salir y no un llegar).
No hay ningún programa transicional, ninguna meta definida. Hay, por supuesto, una propuesta: crear una sociedad basada en la dignidad, o, en las palabras del lema zapatista, en la "democracia, libertad y justicia". Pero nunca se especifica exactamente lo que eso quiere decir, ni cuáles son los pasos concretos necesarios para lograrlo. Eso ha sido criticado a veces por gente educada en la tradición revolucionaria clásica como un indicio de la falta de madurez política de los zapatistas o de su reformismo, pero en realidad es el complemento lógico de poner a la dignidad en el centro del proyecto revolucionario. Si la revolución se construye a partir de la dignidad de la gente en lucha, si un principio central es la idea de "preguntando caminamos", entonces se sigue que la revolución tiene que ser auto-creativa, una revolución creada en el transcurso de la lucha. Si la revolución es democrática no sólo en el sentido de que tiene la democracia como su meta, sino que es democrática en su forma de lucha, entonces es imposible predefinir su camino, o incluso concebir un punto de llegada preciso. Mientras que el concepto de la revolución que ha dominado en este siglo ha sido en gran parte instrumentalista,[19] entendiéndola como un medio diseñado para lograr un fin, esta concepción se disuelve tan pronto como el punto de partida es la dignidad de la gente en lucha. La revuelta de la dignidad nos obliga a pensar en la revolución de otra forma, como una rebelión que no se deja definir ni circunscribir, una rebelión que desborda, una revolución que por su propia naturaleza es ambigua y contradictoria.
El levantamiento zapatista es en primer lugar la revuelta de los pueblos indígenas de la selva Lacandona, de los tzeltales, tzotziles, choles y tojolabales que viven en esa parte del estado de Chiapas. Para ellos, las condiciones de vida eran (y son) tales que la única disyuntiva, como ellos la ven, es entre morir sin dignidad: la muerte lenta de la miseria sufrida, o morir con dignidad: la muerte de los que luchan. El gobierno ha tratado de definir y encuadrar el levantamiento como un asunto restringido al estado de Chiapas, pero los zapatistas se han negado a aceptar esa definición. Esa fue, de hecho, la razón principal para la ruptura del primer diálogo, el diálogo de San Cristóbal.[20]
El levantamiento zapatista es la afirmación de la dignidad indígena. Las primeras palabras de la Declaración de la Selva Lacandona, leída desde el balcón del palacio municipal de San Cristóbal en la mañana del primero de enero de 1994, fueron: "somos producto de 500 años de luchas".[21] El levantamiento empezó poco más de un año después de las manifestaciones que conmemoraron en toda América los 500 años del "descubrimiento" de Colón. En esa ocasión, el 12 de octubre de 1992, los zapatistas ya habían desfilado por San Cristóbal, cuando unos diez mil indígenas, la mayor parte zapatistas[22] pero bajo otro aspecto, habían tomado las calles de la ciudad. Después del primero de enero de 1994, los zapatistas se convirtieron inmediatamente en el foco de un movimiento indígena cada vez más activo en México. Cuando el EZLN empezó su diálogo con el gobierno en abril de 1995, el diálogo de San Andrés Larráinzar, el primer tema de discusión fueron los derechos y la cultura indígenas. Los zapatistas usaron el diálogo para dar cohesión a la lucha indígena, invitando a los representantes de todas las organizaciones indígenas del país a participar como asesores o invitados en las mesas, y terminando con un Foro Indígena que tuvo lugar en San Cristóbal en enero de 1996. El Foro Indígena condujo a su vez al establecimiento del Congreso Nacional Indígena que da una dimensión nacional a las luchas antes dispersas.
Sin embargo, el movimiento zapatista no ha pretendido nunca ser sólo un movimiento indígena. Casi exclusivamente en su composición, el EZLN ha declarado siempre que está luchando por una causa más amplia. Su lucha es para todos los "sin voz, sin rostro, sin mañana", una categoría que se extiende mucho más allá de los pueblos indígenas. Sus demandas (trabajo, tierra, vivienda, comida, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia, paz...) no están restringidas al movimiento indígena: son demandas para todos. El movimiento es un movimiento de liberación nacional, un movimiento para la liberación no sólo de los indígenas sino de todos.
El hecho de que el EZLN sea un Ejército de Liberación Nacional parece dar una definición clara al movimiento. Tomando muchos otros movimientos (y guerras) de liberación nacional surgidos en varias partes del mundo (Vietnam, Angola, Mozambique, Cambodia, Nicaragua, etc.) el marco parece estar bien definido y establecido: estos movimientos se plantean típicamente la liberación de un territorio nacional de la influencia de un poder extranjero (colonial o neocolonial) y el establecimiento de un gobierno capaz de introducir cambios sociales radicales y de establecer una autonomía económica nacional. Si el movimiento zapatista fuera un movimiento de liberación nacional en ese sentido existiría poca razón para emocionarse: tal vez sería digno de nuestro apoyo y solidaridad, pero no habría aquí nada radicalmente nuevo. De hecho, ésta ha sido la posición adoptada por algunos críticos.[23]
Si la vemos de más cerca, la definición aparente de "Ejército de Liberación Nacional" se empieza a disolver. En el contexto del levantamiento, el término "liberación nacional" implica más bien un movimiento hacia afuera y no un movimiento hacia adentro: "nacional" en el sentido de "no sólo chiapaneco" o "no sólo indígena", más que en el sentido de "no extranjero".[24] "La nación" se usa también en los comunicados zapatistas en el sentido menos definido de "patria": el lugar donde nos tocó vivir, un lugar que hay que defender no solamente en contra de los imperialistas, sino también (y más directamente) en contra del estado. "Nación" se contrapone a "estado", de tal forma que la liberación nacional se puede entender incluso como la liberación de México del estado mexicano, o la defensa de México (u otro) contra el estado. "Nación" en este sentido se refiere a la idea de luchar donde sea que nos toque vivir contra la opresión, luchar por la dignidad. El hecho de que el movimiento zapatista sea un movimiento de liberación nacional no lo restringe a México, por lo tanto, se puede entender como movimiento de liberación donde quiera que uno esté. La lucha por la dignidad no se puede restringir a las fronteras nacionales: la dignidad, en la frase maravillosa que usa Marcos en la invitación al Encuentro Intercontinental que tuvo lugar en la selva Lacandona en julio de 1996, "es esa patria sin nacionalidad, ese arcoiris que es también puente, ese murmullo del corazón sin importar la sangre que lo vive, esa rebelde irreverencia que burla fronteras, aduanas y guerras".[25] Es consistente con esta interpretación[26] de "liberación nacional" que uno de los lemas principales de los zapatistas en los últimos tiempos ha sido el tema escogido para el Encuentro Intercontinental: "por la humanidad y contra el neoliberalismo".
El carácter abierto e indefinido del movimiento zapatista se resume en la idea de que es una revolución, y no una Revolución (con minúsculas, para evitar polémicas con las múltiples vanguardias y salvaguardas de "LA REVOLUCIÓN").[27] Es una revolución porque la reivindicación de la dignidad en una sociedad basada en su negación sólo puede ser satisfecha a través de una transformación radical de la sociedad. Pero no es una Revolución en el sentido de tener un gran plan, en el sentido de un movimiento diseñado para llevar a cabo el Gran Evento que cambiará el mundo. Su pretensión de ser revolucionario se basa no en la preparación del Evento futuro sino en la inversión actual de la perspectiva, en la insistencia en ver el mundo desde la perspectiva de algo que es totalmente incompatible con él tal cual es: la dignidad humana. La revolución se refiere a la existencia ahora, no a la instrumentalidad del futuro.
4. La revuelta de la dignidad es una revuelta contra la definición
El carácter indefinido y abierto del movimiento zapatista les causa a veces frustración a los que han sido educados en una tradición revolucionaria más nítida. Sin embargo, detrás de la falta de definición hay un punto más agudo. La falta de definición no es resultado de un descuido teórico, al contrario, la revolución es esencialmente anti-definicional.
El concepto tradicional leninista de la revolución es crucialmente definicional. Su núcleo es la idea de que las luchas de la clase obrera son esencialmente limitadas, que no pueden ir más allá de las demandas reformistas a no ser que intervenga un partido revolucionario. La clase obrera es un "ellos" que no puede traspasar ciertos límites si no hay intervención desde fuera. La auto-emancipación del proletariado es una imposibilidad.[28]
El énfasis en la dignidad coloca lo ilimitado al centro del cuadro, no simplemente lo indefinido sino lo anti-definicional. La dignidad es una tensión que se proyecta más allá de sí misma. La afirmación de la dignidad implica su negación presente. La dignidad, entonces, es la lucha contra su negación y por su realización. La dignidad es y no es: es la lucha contra su propia negación. Si fuera simplemente la afirmación de algo que ya es, sería un concepto totalmente flojo, una complacencia hueca. Si fuera simplemente la afirmación de algo que no es, sería entonces un sueño vacío o un deseo religioso. Sólo como lucha contra su propia negación tiene sentido. Uno tiene dignidad, o verdad,[29] sólo luchando contra la indignidad o no-verdad actual. La dignidad implica un movimiento constante en contra de las barreras de lo que existe, un subvertir y traspasar las definiciones.
La dignidad no es característica exclusiva de los indígenas del sureste mexicano, ni de los que participan abiertamente en las luchas revolucionarias, es simplemente una característica de la vida en una sociedad opresiva. Es el grito de "¡Ya Basta!" que es inseparable de la experiencia de la opresión. La opresión nunca puede ser absoluta: cualquiera que sea su forma, es siempre una presión enfrentando una contra presión, la deshumanización enfrentando a la humanidad. La dominación implica la resistencia, la dignidad.[30] La dignidad es el otro lado, muchas veces olvidado, muchas veces sofocado, de lo que Marx llamaba la enajenación: es la lucha por la desenajenación, por la desfetichización.
La dignidad es la experiencia viva de que el mundo no es así, que así no es como son las cosas. Es el rechazo vivo al positivismo, a esas formas del pensamiento que parten de la idea de que "así son las cosas". Es el grito de existencia de lo que ha sido callado por "el mundo que es", es el negarse a ser excluido por lo que Es, es el grito contra el ser olvidado en la fragmentación del mundo en las disciplinas de las ciencias sociales, esas disciplinas que rompen la realidad y, rompiéndola, excluyen, suprimiendo lo suprimido. La dignidad es el grito de "¡aquí estamos!", el "¡aquí estamos!" de los pueblos indígenas olvidados por la modernización neoliberal, el "¡aquí estamos!" de los números crecientes de pobres cuya existencia por alguna razón no se refleja en las estadísticas del crecimiento económico y los boletines financieros, el "¡aquí estamos!" de los homosexuales cuya sexualidad fue negada durante tanto tiempo, el "¡aquí estamos!" de los ancianos condenados a morir en los asilos, sobre todo en los países más ricos, el "¡aquí estamos!" de las mujeres encerradas en la casa, el "¡aquí estamos!" de los millones de migrantes[31] sin documentos que no están ahí donde, oficialmente, deberían estar. La dignidad es el grito de los no escuchados, la voz de los sin voz. La dignidad es la verdad de la verdad negada.
A nosotros más nos olvidaron, y ya no nos alcanzaba la historia para morirnos así nomás, olvidados y humillados. Porque morir no duele, lo que duele es el olvido. Descubrimos entonces que ya no existíamos, que los que gobiernan nos habían olvidado en la euforia de cifras y tasas de crecimiento. Un país que se olvida a sí mismo es un país triste, un país que se olvida de su pasado no puede tener futuro. Y entonces nosotros nos agarramos las armas y nos metimos en las ciudades donde animales éramos. Y fuimos y le dijimos al poderoso "¡Aquí estamos!" y al país todo le gritamos "¡Aquí estamos!" y a todo el mundo le gritamos "¡Aquí estamos!" Y miren lo que son las cosas, porque para que nos vieran, nos tapamos el rostro; para que nos nombraran, nos negamos el nombre; apostamos el presente para tener futuro; y para vivir... morimos.[32]
El "¡aquí estamos!" no es el "¡aquí estamos!" de la pura identidad. Es un "¡aquí estamos!" que deriva su sentido de la negación de su presencia. No es un "¡aquí estamos!" estático sino un movimiento, un asalto contra las barreras de la exclusión. Es el rompimiento de las barreras, el movimiento en contra de las separaciones, clasificaciones, definiciones, la afirmación de las unidades borradas por las definiciones.
La dignidad es un asalto contra la separación de la moral y la política, y de lo privado y lo público. La dignidad traspasa esas fronteras, afirma la unidad de lo dividido. La afirmación de la dignidad no es ni una reivindicación moral ni una reivindicación política: es más bien un ataque contra la separación de la moral y la política que permite que los regímenes formalmente democráticos coexistan en todo el mundo con niveles cada vez más altos de pobreza y de marginación social. No es sólo el "¡aquí estamos!" de los marginados, sino también del horror reprimido que todos sentimos en presencia del empobrecimiento y hambre masivos. No es sólo el "¡aquí estamos!" de los números crecientes de personas encerradas en cárceles, hospitales y asilos sino de la vergüenza y repugnancia de nosotros todos, que, por el hecho de vivir, participamos en el encarcelamiento de la gente en esas cárceles, hospitales y asilos. La dignidad es un asalto contra la definición convencional de la política, pero también contra la aceptación de esa definición en la concepción instrumental de la política revolucionaria, que por tanto tiempo ha subordinado lo personal a lo político, con resultados tan catastróficos. Probablemente nada ha hecho más para socavar a la "izquierda" en este siglo que esta separación de lo político y lo personal, de lo público y lo privado, y la deshumanización que implica.
La dignidad resume en una palabra la afirmación de que lo personal es político y lo político es personal. De una manera asombrosa, este grupo de rebeldes en la selva del sureste mexicano ha cristalizado y avanzado todos los temas del pensamiento y práctica oposicional que han sido el objeto de discusión en todo el mundo en los últimos años: los temas del género, de la edad, de la niñez, de la muerte y de los muertos. Todo fluye de una comprensión de la política como la política (o, mejor tal vez, la anti-política) de la dignidad, una política (o anti-política) que reconoce la opresión particular y respeta las luchas de las mujeres, los niños y los ancianos. El respeto para las luchas de los ancianos es un tema constante en los cuentos de Marcos, especialmente a través de la figura del viejo Antonio, pero también fue subrayado con fuerza por la aparición de la comandanta Trinidad como una participante importante en el diálogo de San Andrés. La manera en que las mujeres han impuesto el reconocimiento de sus luchas a los hombres zapatistas es conocido, y se puede ver, por ejemplo en la Ley Revolucionaria de las Mujeres, o en el hecho de que fue una mujer, Ana María, quien encabezó la acción militar más importante emprendida por los zapatistas: la toma del palacio municipal de San Cristóbal el primero de enero de 1994.[33] La cuestión de la niñez y la libertad para jugar es un tema constante en las cartas de Marcos. Los cuentos, los chistes, la poesía de los comunicados y los bailes que acompañan todo lo que hacen los zapatistas no son adornos del proceso revolucionario sino su mero núcleo.
La lucha de la dignidad es el "¡aquí estamos!" de los chistes, poesía, baile, vejez, niñez, juegos, muerte, amor: todo lo que está excluido por la política burguesa y la política revolucionaria serias. Por lo tanto, la lucha de la dignidad es opuesta al estado. El movimiento zapatista es un movimiento anti-estatal no solamente en el sentido obvio de que el EZLN se levantó en armas en contra del estado mexicano, sino en el sentido mucho más profundo de que sus formas de organización, acción y discurso son formas no estatales o, más precisamente, anti-estatales.
El estado define y clasifica y, por lo tanto, excluye. Eso no es por casualidad. El estado, cualquier estado, incrustado como está en la red global de las relaciones sociales capitalistas, funciona para reproducir el capitalismo.[34] En su relación con nosotros, y en nuestra relación con él, hay una filtración de todo lo que es incompatible con la reproducción de las relaciones sociales capitalistas. Puede ser una filtración violenta, como en la supresión de la actividad revolucionaria o subversiva, pero es también y sobre todo una filtración menos perceptible, una marginación o supresión de las pasiones, del amor, del odio, de la rabia, de la risa, del baile. El descontento se redefine como demanda y las demandas son clasificadas y definidas, excluyendo todo lo que no es compatible con la reproducción de las relaciones sociales capitalistas. Los descontentos son clasificados de la misma forma, los indigeribles son excluidos con un grado mayor o menor de violencia. El grito de la dignidad, el "¡aquí estamos!" de los desabridos e indigeribles, sólo puede ser una revuelta contra la clasificación, contra la definición como tal.
El estado es la definición en sí misma, es pura identidad. El poder dice "yo soy el que soy, la repetición eterna".[35] El estado es el Gran Clasificador. El Poder dice a los rebeldes: "no seáis incómodos, no os neguéis a ser clasificados. Todo lo que no se puede clasificar no cuenta, no existe, no es".[36] La lucha del estado desde el cese al fuego ha sido una lucha para definir, clasificar, limitar; la lucha de los zapatistas contra el estado ha sido una lucha para romper, romper el cerco, desbordar, negarse a ser definidos o para aceptar-y-traspasar la definición.
El diálogo entre el gobierno y el EZLN, primero en San Cristóbal en marzo de 1994, y luego en San Andrés Larráinzar a partir de abril de 1995, ha sido un movimiento doble todo el tiempo. El gobierno ha tratado constantemente de definir y restringir el movimiento zapatista, de "achicarlo", como dijo uno de los representantes del gobierno. Ha tratado constantemente de definirlo como un movimiento restringido a Chiapas, sin ningún derecho de discutir asuntos de relevancia más amplia. Firmó acuerdos sobre los derechos y la cultura indígenas, pero parece que no tenía ninguna intención de implementarlos. En la fase del diálogo dedicada a democracia y justicia, los representantes del gobierno no hicieron ninguna aportación seria y parece que no tienen ninguna intención de firmar acuerdos en esta área. Los zapatistas, por el otro lado, han usado el diálogo como una forma de romper el cerco, de superar su aislamiento geográfico en la selva Lacandona. Lo hicieron en parte a través de sus conferencias de prensa diarias durante las sesiones del diálogo, pero también negociando el derecho de convocar a asesores e invitados y luego llamando a cientos de ellos a participar en las mesas sobre derechos y cultura indígenas y democracia y justicia: asesores de un espectro amplio de organizaciones indígenas y comunitarias, con un complemento de académicos. Cada uno de los dos temas sirvió de base para organizar un foro en San Cristóbal, primero sobre los derechos y cultura indígenas en enero de 1996, y luego sobre la reforma del estado en julio del mismo año, los dos con la participación de un gran número de activistas de todo el país.
Por un lado, el impulso del gobierno para limitar, definir, achicar; por el otro, el impulso zapatista (muy exitoso en general) para romper el cordón. Por un lado, una política de la definición, por el otro, una (anti)política del desbordamiento. Eso no quiere decir que los zapatistas no han intentado definir: al contrario, la definición de las reformas constitucionales para lograr la autonomía indígena es vista por ellos como un paso importante. Pero es una definición que desborda, sustancial y políticamente. La definición de los derechos indígenas se ve no como punto de llegada, sino como punto de partida, como base para moverse a otros cambios, pero también como base para avanzar el movimiento, una base para romper el cerco.
La diferencia de enfoque entre los dialogantes se manifestó a veces en incidentes que reflejan no sólo la arrogancia de los negociadores gubernamentales sino también la falta de comprensión derivada de su perspectiva como representantes del estado. La diferencia se expresa incluso en la concepción del tiempo. Dadas las malas condiciones de comunicación en la selva Lacandona, y la necesidad de discutir todo a fondo, el principio de "mandar obedeciendo" quiere decir que las decisiones toman tiempo. Cuando los representantes del gobierno insistieron en respuestas rápidas, los zapatistas contestaron que no entendían el reloj indígena. Como lo contó el comandante David después, los zapatistas explicaron que "nosotros como indígenas tenemos ritmos, formas de entender, de decidir, de tomar acuerdos. Y cuando les dijimos nos contestaron como una burla; si, dice, pues no entendemos porque dicen eso, porque vemos que ustedes traen relojes de japoneses, y cómo es que dicen que tienen reloj indígena. Ese es de Japón".[37] Y el comandante Tacho comentó: "No han aprendido. Ellos nos entienden al revés. Nosotros usamos el tiempo y no el reloj".[38]
Aún más fundamental, los representantes del estado no han podido entender el concepto de la dignidad. En una de las conferencias de prensa durante el diálogo de San Andrés, el comandante Tacho contó que los representantes del gobierno "nos dijeron que están estudiando mucho que es lo que significa dignidad, que están consultando y haciendo estudios de la dignidad. Que lo que más podían entender era que la dignidad era el servicio a los demás. Y nos pidieron que nosotros les dijéramos qué entendemos por dignidad. Les respondimos que sigan con la investigación. A nosotros nos da risa y nos reímos frente a ellos. Nos preguntaron por qué y les dijimos que ellos tienen grandes centros de investigación y grandes estudios en escuelas de alto nivel y si no aciertan eso sería una vergüenza. Les dijimos que si firmábamos la paz, ahí les vamos a decir al final qué significa para nosotros la dignidad".[39]
El sentido satírico de los zapatistas y su rechazo a ser definidos se voltea no sólo contra el estado sino también contra la izquierda "definicional" más tradicional. En una carta con fecha del 20 de febrero de 1995, cuando los zapatistas se retiraban ante el ataque militar del 9 de febrero, Marcos imagina un interrogatorio del procurador, con sus propias respuestas:
Los machistas lo acusan de ser feminista: culpable.
Las feministas de ser machista: culpable.
Los comunistas lo acusan de ser anarquista: culpable.
Los anarquistas lo acusan de ser ortodoxo: culpable [...]
Los anglos lo acusan de ser chicano: culpable.
Los antisemitas lo acusan de ser pro-judío: culpable.
Los judíos de ser pro-árabe: culpable.
Los europeos lo acusan de ser asiático: culpable.
Los gobiernistas lo acusan de ser oposicionista: culpable.
Los reformistas lo acusan de ser ultra: culpable.
La 'vanguardia histórica' lo acusa de apelar a la sociedad civil y no al proletariado: culpable.
La sociedad civil lo acusa de perturbar su tranquilidad: culpable [...]
La bolsa de valores lo acusa de arruinarle el almuerzo: culpable.
El gobierno lo acusa de provocar el aumento en el consumo de antiácidos en las secretarias de Estado: culpable.
Los serios lo acusan de ser bromista: culpable.
Los bromistas lo acusan de ser serio: culpable.
Los adultos lo acusan de ser niño: culpable.
Los niños lo acusan de ser adulto: culpable.
Los izquierdistas ortodoxos lo acusan de no condenar a los homosexuales y lesbianas: culpable.
Los teóricos lo acusan de práctico: culpable.
Los prácticos lo acusan de teórico: culpable.
Todos lo acusan de todo lo malo que les pasa: culpable".[40]La revuelta de la dignidad se burla de la clasificación. Tiene que ser así. Tiene que ser así porque la dignidad tiene sentido sólo si se entiende que es-y-no-es, y por lo tanto resiste la definición o la clasificación. La dignidad empuja de uno mismo hacia uno mismo y no se puede reducir a un sencillo "es". El estado en cambio, cualquier estado, es. El estado, como su nombre implica, impone un estado, un "Es" que traspasa las relaciones sociales existentes. La dignidad es un movimiento hacia afuera, un desbordamiento, una fuente; el estado es un movimiento hacia adentro, una delimitación, una cisterna.[41] La incapacidad de entender la dignidad no es una peculiaridad del estado mexicano: es simplemente que el estado y la dignidad son incompatibles. No encajan.
La revuelta de la dignidad, entonces, no puede aspirar a tomar el poder estatal. Desde el principio los zapatistas declararon que no querían tomar el poder, y lo han repetido muchas veces desde entonces. Muchos de la izquierda "definicional" tradicional se escandalizaron cuando el rechazo a tomar el poder se expresó de forma más concreta en la Cuarta Declaración de la Selva Lacandona a principios de 1996, cuando los zapatistas propusieron la formación del Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN) e hicieron del repudio a toda ambición de tener un puesto de autoridad estatal una condición de membresía.[42] Pero no había por qué sorprenderse: el rechazo al poder estatal es simplemente una extensión de la idea de la dignidad. El estado, cualquier estado, está tan integrado en la red global de relaciones sociales capitalistas que, cualquiera que sea la composición del gobierno, está obligado a promover la reproducción de dichas relaciones: es decir, está obligado a definir y humillar. Asumir el poder estatal ("democráticamente" o no) implicaría inevitablemente abandonar la dignidad. La revuelta de la dignidad sólo puede aspirar a abolir el estado, o, más inmediatamente, a desarrollar formas alternativas de organización social y a fortalecer el (anti)poder anti-estatal. "No es necesario conquistar el mundo. Basta con lo que lo hagamos de nuevo".[43]
Los principios centrales en el desarrollo de formas alternativas de organización social en los cuales los zapatistas han insistido son los de "mandar obedeciendo" y "preguntando caminamos". Han enfatizado una y otra vez la importancia para ellos de tomar todas las decisiones importantes a través de un proceso de discusión colectiva, y que el camino hacia adelante no puede ser cuestión de imponer su línea, sino de abrir espacios para la discusión y decisión democráticas, en los que ellos darían su punto de vista, pero sólo como uno entre muchos. Con respecto al estado (y asumiendo que el estado todavía existiera), han dicho muchas veces que no quieren ocupar puestos estatales, y que no importa el partido que forma el gobierno con tal que las autoridades manden obedeciendo. El problema de la política revolucionaria, entonces, no es tomar el poder sino desarrollar formas de articulación política que obligarían a los que detenten los cargos estatales a obedecer al pueblo (de tal forma que, una vez que tal organización esté bien desarrollada, la separación entre estado y sociedad estaría superada y el estado efectivamente abolido). Lo que eso implicaría exactamente no ha sido especificado por el EZLN,[44] aparte del principio obvio de la revocabilidad inmediata: que el presidente o cualquier otro funcionario debería ser inmediatamente revocado si deja de obedecer los deseos del pueblo, como es el caso con todos los miembros del CCRI.[45]
Aunque los detalles no son claros, y no lo pueden ser ya que sólo se pueden desarrollar en el transcurso de la lucha, el punto central es que el foco de la lucha revolucionaria se desplaza del qué al cómo de la política. Todas las iniciativas de los zapatistas (la Convención Nacional Democrática, la consulta sobre el futuro del EZLN, la invitación a asesores a participar en las mesas del diálogo con el gobierno, la organización de los foros sobre derechos y cultura indígenas y la reforma del estado, el encuentro intercontinental por la humanidad y contra el neoliberalismo, entre otras) han sido dirigidas a promover otra forma de concebir la acción política. Asimismo, todos los contactos con el estado, incluso las propuestas para la "reforma" del estado, han sido en realidad iniciativas anti-estatales en el sentido de que eran intentos de desarrollar nuevas formas políticas, formas de acción que articulen la dignidad, formas que no encajen con el estado. El problema principal para un movimiento revolucionario no es el de elaborar un programa diciendo qué haría el gobierno revolucionario (aunque el EZLN tiene sus 16 demandas que podrían servir como base para tal programa); el problema principal es más bien cómo articular las dignidades, cómo desarrollar una forma de lucha y una forma de organización social basada en el reconocimiento de la dignidad. Sólo la articulación de las dignidades puede decidir qué debería hacerse: una sociedad autodeterminante se tiene que determinar a sí misma.
5. Las dignidades se unen
Los zapatistas se levantaron el primero de enero de 1994 para cambiar a México y hacer un mundo nuevo. Su base estaba en la selva Lacandona, lejos de cualquier centro urbano importante. No eran parte de una organización internacional o incluso nacional efectiva.[46] Desde el cese al fuego del 12 de enero de 1994 se han quedado físicamente cercados en la selva.
Aislado en la selva ¿cómo podía el EZLN transformar a México, o cambiar el mundo? Solos había poco que podían hacer para cambiar el mundo, o aun para defenderse a sí mismos. "No nos dejen solos" era un llamado muchas veces repetido durante los primeros meses del cese al fuego. La efectividad del EZLN dependía (y depende) inevitablemente de su capacidad de romper el cerco y superar su aislamiento. La revuelta de la dignidad deriva su fuerza de la unión de las dignidades.
Pero ¿cómo se podía cumplir esa unión de las dignidades cuando el EZLN mismo quedaba arrinconado en la selva y cuando no había ninguna estructura institucional para apoyarlo? Marcos sugiere una imagen muy potente en una entrevista de radio hecha durante los primeros meses del levantamiento:
Marcos, o el que sea que es Marcos, que está en la montaña, tenía sus gemelos o sus compañeros, o sus cómplices (no en sentido orgánico, sino cómplices respecto a cómo ver al mundo, a la necesidad de cambiarlo o a verlo de otra forma) en los medios, por ejemplo, en el periódico, en la radio, en la televisión, en las revistas, pero también en los sindicatos, en las escuelas, con los maestros, con los estudiantes, en grupos de obreros, en organizaciones campesinas y todo eso. Hubo muchos cómplices, o para usar pues un término radial, había mucha gente sintonizada en la misma frecuencia, pero nadie encendía el radio... De pronto, ellos [los compañeros del EZLN] encienden el radio y descubrimos que habemos varios en la misma frecuencia radial, de radiocomunicación y no de radioescucha, y empezamos a hablar y a comunicar y a darnos cuenta de que hay cosas en común, que parece que hay más cosas en común que diferencias, pues.[47]
La idea que Marcos propone para pensar en la unidad de las luchas es una metáfora de frecuencias, de sintonización, de vibraciones, de ecos. La dignidad resuena. Vibrando desencadena vibraciones en otras dignidades, una resonancia sin estructura, posiblemente discordante.
El levantamiento ha tenido sin duda una resonancia extraordinaria en todo el mundo, evidenciada por ejemplo por la participación de más de tres mil personas de 43 países diferentes en el Encuentro Intercontinental de julio de 1996. "¿Qué pasa en las montañas del sureste mexicano que encuentra eco y espejo en las calles de Europa, los suburbios de Asia, los campos de América, los pueblos del África y las casas de Oceanía?"[48] E igualmente, por supuesto, ¿qué pasa en las calles de Europa, las suburbios de Asia, los campos de América, las ciudades de África y las casas de Oceanía que resuena tan fuertemente con el levantamiento zapatista?
No cabe duda tampoco que la resonancia ha sido muchas veces difícil y frustrante, que los llamados zapatistas a la "sociedad civil" parecen a veces rebotar contra una pared de algodón.[49] Está claro que hay mucha gente sintonizada a la misma frecuencia que el EZLN, pero el movimiento entre ser radioescucha y ser radioemisor o participante ha sido impredecible.
Tal vez la noción de resonancia, o eco, o frecuencia, parezca una noción muy vaga. No es así. En los últimos años el EZLN ha librado una lucha constante para romper el cerco, para superar su aislamiento, para forjar la unión de las dignidades de la cual depende su futuro. Ha luchado de muchas formas diferentes. Lo ha hecho, con mucho éxito, por medio de cartas y comunicados, chistes y cuentos, mediante el uso del simbolismo[50] y el teatro de sus eventos. Ha luchado por medio de la construcción de su "Aguascalientes", el lugar de encuentro construido para la Convención Nacional Democrática en julio de 1994, y de la construcción de los nuevos Aguascalientes en la selva después de que el primero fue destruido por el ejército en su intervención de febrero de 1995. Ha luchado por medio de la organización creativa de una serie de eventos que han sido catalizadores importantes para la oposición en México y más allá.
El primer evento importante fue la Convención Nacional Democrática, organizada inmediatamente después de que el EZLN rechazó las propuestas hechas por el gobierno en el diálogo de San Cristóbal y unas semanas antes de las elecciones presidenciales de agosto de 1994: un evento que reunió a más de 6,000 activistas en la selva a pocos meses de haber terminado la guerra abierta. El año siguiente, el EZLN se basó en la reacción popular a la intervención militar de febrero de 1995 para organizar una consulta en todo el país sobre el futuro del EZLN, evento en el cual participaron más de un millón de personas. El nuevo diálogo con el gobierno, iniciado en abril de 1995, se usó también como ocasión para invitar a cientos de activistas y especialistas a participar como asesores y para organizar los foros correspondientes a los temas de discusión, en enero y julio de 1996. Este último año vio también, a finales de julio, la organización dentro del territorio zapatista del Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo. En todos los casos, éstos eran eventos que parecían imposibles cuando fueron anunciados, y que suscitaron un entusiasmo enorme cuando se realizaron.
Los comunicados y los eventos han sido acompañados por intentos más ortodoxos de establecer estructuras organizacionales duraderas. La Convención Nacional Democrática (CND) estableció una organización permanente con el mismo nombre, con la meta de coordinar la lucha civil zapatista por democracia, libertad y justicia en todo el país. Después de que los conflictos internos habían dejado inefectiva a la organización, la Tercera Declaración de la Selva Lacandona de enero de 1995 propuso la creación de un Movimiento de Liberación Nacional, organización que nació muerta. La Cuarta Declaración de la Selva Lacandona, un año después, lanzó al Frente Zapatista de Liberación Nacional para organizar la lucha civil en el país. Éste, aunque ha sido un apoyo importante para los zapatistas, no ha suscitado el mismo entusiasmo que el EZLN en sí mismo.
El fracaso relativo de los intentos institucionales de extender la lucha zapatista da más peso al argumento de que la fuerza real de la unificación zapatista de las dignidades se tiene que entender en términos de la noción menos estructurada de la resonancia. La noción de resonancia es en realidad la contraparte de la idea de "preguntando caminamos". Avanzamos preguntando, no diciendo: sugiriendo, arguyendo, proponiendo, invitando, buscando vínculos con otras luchas que son la misma lucha, buscando respuestas, escuchando ecos. Si los ecos no se dan, podemos nada más proponer otra vez, razonar otra vez, probar otra vez, preguntar otra vez: no podemos crear ecos donde no existen.
Todo eso no quiere decir que la organización no es importante, que es simplemente cuestión de vibraciones y combustión espontánea. Al contrario, todo el levantamiento zapatista demuestra la importancia de la organización cuidadosa y profunda. Plantea, sin embargo, otra forma de pensar en la organización, menos estructurada y más experimental. El concepto de organización tiene que ser experimental en un doble sentido: porque no existe ningún modelo predeterminado de la organización revolucionaria, pero también porque la noción de dignidad, y su complemento "preguntando caminamos", implica que la organización revolucionaria se tiene que ver como un experimento constante, un preguntar constante. La noción de dignidad no implica un llamado a la espontaneidad, la idea de que la revuelta estalle sin organización previa; pero sí implica pensar en términos de una multiplicidad de formas organizacionales y, sobre todo, en la organización como experimento constante, como búsqueda constante, como pregunta constante: no sólo para ver si juntos podemos encontrar una salida de aquí, sino también porque el preguntar es la antítesis del poder.
La cuestión del tipo de organización que debería seguir el Encuentro Intercontinental fue discutida por Marcos en su discurso de clausura:
¿Qué sigue?
¿Un nuevo número en la inútil numeración de las numerosas internacionales?
¿Un nuevo esquema que tranquilice y que alivie la angustia por la falta de recetas?
¿Un programa mundial para la revolución mundial?
¿Una teorización de la utopía para que siga manteniendo su prudente distancia de la realidad que nos angustia?
¿Un organigrama que nos asegure a todos un puesto, un cargo, un nombre y ningún trabajo?
Sigue el eco, la imagen reflejada de lo posible y olvidado: la posibilidad y necesidad de hablar y escuchar [...]
Un eco que se convierte en muchas voces, en una red de voces que, frente a la sordera del Poder, opte por hablarse ella misma sabiéndose una y muchas, conociéndose igual en su aspiración a escuchar y hacerse escuchar, reconociéndose diferente en las tonalidades y niveles de las voces que la forman [...]
Sigue la reproducción de resistencias, el no estoy conforme, el soy rebelde.
Sigue el mundo con muchos mundos que el mundo necesita.
Sigue la humanidad reconociéndose plural, diferente, incluyente, tolerante consigo misma, con esperanza.
Sigue la voz humana y rebelde consultada en los cinco continentes para hacerse red de voces y de resistencias.[51]Ése es el programa zapatista para la revolución mundial. No puede ser otro.
El eco de las voces rebeldes que se convierte en una red de resistencias presupone tanto una diversidad como una comunidad de experiencias. La resonancia de "el no estoy conforme, el soy rebelde" debe tener, en otras palabras, una base material, es decir, una base en la experiencia común, entendiendo por "experiencia" no un sufrimiento pasivo sino un compromiso activo, una lucha.[52] Los conceptos usados por los zapatistas, los conceptos de red, de resonancia, de eco, de frecuencia, reconocen la diversidad de esa experiencia, pero también su sustrato común: la universalidad de la dignidad.
6. La dignidad es el sujeto revolucionario
La dignidad no es un concepto humanístico sino un concepto de clase.
El EZLN no usa el concepto de "clase" o de "lucha de clases" en su discurso, a pesar de que la teoría marxista evidentemente ocupó un papel importante en su formación. Han preferido desarrollar un leguaje nuevo, hablar de lucha de la verdad y la dignidad. "Vimos [...] que las palabras viejas se habían gastado tanto que se habían vuelto dañinas para el que las empleaba".[53] En su búsqueda de apoyo o de vínculos con otras luchas han llamado no a la clase obrera ni al proletariado, sino a la "sociedad civil". Por "sociedad civil" parece que entienden "la sociedad en lucha", en su sentido más amplio: todos los grupos e iniciativas comprometidos en luchas abiertas o latentes para afirmar algún control sobre su vida y su futuro, sin aspirar a ganar el poder gubernamental.[54] En México se entiende como punto de referencia inicial para este concepto las formas de organización autónoma que surgieron en la ciudad de México en respuesta al terremoto y la incapacidad del estado de manejar la emergencia.
Los zapatistas han sido criticados por miembros de la izquierda marxista ortodoxa tradicional por no usar el concepto de clase. Se argumenta que, al no usar la trinidad tradicional de lucha de clases, revolución y socialismo, prefiriendo en cambio hablar de dignidad, verdad, libertad, democracia y justicia, su lucha es una lucha liberal, un reformismo armado con pocas posibilidades de llevar a un cambio radical. Una versión extrema del uso de este concepto de clase es el argumento de que el levantamiento zapatista es sólo un movimiento campesino y, aunque haya que apoyarlo, el proletariado le debe tener poca confianza.
La tradición ortodoxa del marxismo maneja un concepto que define la clase. Según esta tradición, la clase obrera se puede definir de diferentes maneras: como los que venden su fuerza de trabajo para sobrevivir (la definición más común); o como los que producen plusvalía y son directamente explotados. El punto importante es que la clase obrera[55] se define. No solamente eso, sino que se define con base en su subordinación al capital: es por estar subordinada al capital (como trabajadores asalariados, como productores de plusvalía) que se es clase obrera. La definición plantea inevitablemente la cuestión de quién forma y quién no forma parte de la clase obrera. ¿Forman intelectuales como Marx o Lenin parte de la clase obrera? ¿Somos nosotros que trabajamos en las universidades parte de la clase? ¿Y los rebeldes de Chiapas? ¿Y las feministas? ¿Y los activistas del movimiento gay? En cada caso existe un concepto predefinido de una clase trabajadora a la cual esta gente pertenece o no pertenece.[56] De la clasificación de la gente en cuestión se derivan ciertas conclusiones acerca de las luchas en las cuales está involucrada. Lenin, por ejemplo, consideró que él no formaba parte del proletariado y derivó ciertas conclusiones acerca de la necesidad de que el ímpetu revolucionario viniera de afuera del proletariado y de la imposibilidad de la auto-emancipación del proletariado. De manera similar, algunos definen a los rebeldes zapatistas como no clase obrera y de ahí derivan ciertas conclusiones acerca de la naturaleza y de las limitaciones del levantamiento. A partir de la definición de la posición de clase de los participantes sigue una definición de sus luchas: la definición de clase define el antagonismo que el definidor percibe o acepta como válido. Esto conduce a un estrechamiento de la percepción del antagonismo social. En algunos casos, por ejemplo, la definición de la clase obrera como el proletariado urbano directamente explotado en las fábricas, combinada con la evidencia de la caída de la proporción de población que cabe dentro de esta definición, ha conducido a la conclusión de que la lucha de clases ya no es relevante para comprender el cambio social. En otros casos, la definición de cierta manera de la clase obrera y por lo tanto de la lucha obrera ha conducido a la incapacidad de relacionarse con el desarrollo de nuevas formas de lucha (el movimiento estudiantil, feminista, ecologista, etc.). La comprensión definicional de clase ha contribuido mucho en años recientes a crear la situación en la cual "las viejas palabras se habían gastado tanto que se habían vuelto dañinas para el que las empleaba".[57]
Un enfoque alternativo al tema es empezar no con la clase misma sino con el antagonismo. La existencia en la sociedad capitalista es una existencia conflictiva. Aunque este antagonismo aparece bajo una multiplicidad enorme de conflictos, se puede sostener (y fue sostenido por Marx) que la clave para entender estos conflictos y su desarrollo es el hecho de que la sociedad actual está basada en un antagonismo y que sobre él se organiza la característica distintiva de la humanidad, es decir la actividad creativa (el trabajo en su sentido más amplio). En la sociedad capitalista el trabajo está volteado contra sí mismo, enajenado de sí mismo; perdemos el control de nuestra actividad creativa. Esta negación de la creatividad humana tiene lugar a través del sometimiento de la actividad humana al mercado, o, en los términos de Marx, el sometimiento del valor de uso al valor. El sometimiento al mercado, a su vez, tiene lugar plenamente cuando la capacidad de trabajar (la fuerza de trabajo) se vuelve una mercancía que se vende a los que tienen el capital para comprarla. El antagonismo entre la creatividad humana y su negación llega a enfocarse, por lo tanto, en el antagonismo entre los que tienen que vender su creatividad y los que se la apropian y la explotan (y transforman esa creatividad en "trabajo"). Para abreviar, se puede referir a este antagonismo entre la creatividad y su negación como el conflicto entre trabajo y capital, pero este conflicto (como insiste Marx) no es un conflicto entre dos fuerzas externas, sino entre el trabajo (la creatividad humana) y la enajenación del trabajo. Tampoco es un conflicto entre dos grupos de personas; es más bien un antagonismo que permea la totalidad de la existencia humana. Todos existimos dentro del conflicto, lo mismo que el conflicto existe dentro de todos nosotros. Es un antagonismo polar del cual no hay escape. No "pertenecemos" a una clase u otra: más bien, el antagonismo de clase existe dentro de nosotros, despedazándonos. Nadie puede decir "soy la pura creatividad consciente y desenajenada", lo mismo que es imposible decir de alguien que es la negación absoluta de la creatividad (totalmente inhumano). El antagonismo (la división entre las clases) nos atraviesa a todos.[58] Sin embargo, lo hace de formas muy distintas. Algunos, la pequeña minoría, participan directamente en y/o se benefician directamente con la apropiación y explotación del trabajo de otros. Los otros, la mayoría enorme, son el objeto directo o indirecto de esa apropiación y explotación. La naturaleza polar del antagonismo se refleja por lo tanto en una polarización de las dos clases,[59] es anterior y no posterior a ellas: las clases se conforman a través del antagonismo.
Y considerando que las clases se constituyen por el antagonismo entre el trabajo y su enajenación, y que este antagonismo está cambiando todo el tiempo, se sigue que las clases no se pueden definir. El concepto de clase es esencialmente no definicional. Más que eso, ya que la definición impone límites, cierra lo abierto, niega la creatividad, se puede decir que la clase capitalista, aunque no se pueda definir, es la clase definidora, la que identifica, la que clasifica. El trabajo (la clase obrera, la clase que existe en virtud de su antagonismo frente al capital, la clase que lucha por su autonomía con respecto al capital) no es solamente indefinible sino que es esencialmente anti-definicional. La clase obrera se constituye por su creatividad reprimida: es decir, por su resistencia contra el intento (finalmente imposible) de definirla. No solamente es un error tratar de definirla ("¿son los zapatistas parte de la clase obrera?") sino que la lucha de clases es la lucha entre definición y anti-definición. El capital dice "yo soy, tú eres"; el trabajo dice "no somos, pero devenimos"; "tú eres, pero vas a dejar de ser"; o "somos/no somos, luchamos para crearnos".
La lucha de clases, entonces, es el antagonismo cotidiano constante (sea percibido o no) entre enajenación y desenajenación, entre definición y anti-definición, entre fetichización y desfetichización. El problema con todos estos términos es que nuestro lado de la lucha se presenta de forma negativa como desenajenación, anti-definición, desfetichización. Los zapatistas tienen razón cuando dicen que necesitamos un nuevo lenguaje, no solamente porque las "viejas palabras" están "desgastadas" sino porque la tradición marxista ha enfocado tanto la dominación que no ha desarrollado las palabras adecuadas para hablar de la resistencia.[60] La dignidad es el término que da la vuelta a eso, que expresa positivamente lo que está suprimido, aquello por lo cual estamos luchando. La dignidad es lo que no conoce ninguna sustantivación del ser (Is-ness), ninguna estructura objetiva. La dignidad es lo que se levanta contra la humillación, la deshumanización, la marginación, la dignidad es lo que dice "aquí estamos, somos humanos y luchamos por la humanidad que nos está negada". La dignidad es la lucha contra el capital.
El antagonismo entre el trabajo y el capital, entre el trabajo y su enajenación, entre la dignidad y la humillación, es un antagonismo que se está moviendo todo el tiempo, cambiando constantemente el significado de la clase. Este proceso de cambio, denominado a veces como el de la composición de clase (o la composición, descomposición y recomposición de clase),[61] se manifiesta en el tejido cambiante de la lucha de clases: el auge, por ejemplo, de las luchas del "obrero masa" en los años treinta, el surgimiento del movimiento estudiantil en muchos países en los sesenta, la preocupación con las cuestiones del género y de la ecología a partir de los setenta, el carácter nuevamente transnacional de luchas tales como las de los estibadores británicos, los "sin papeles" en Francia o los zapatistas en Chiapas. La resonancia de la lucha zapatista en todo el mundo, en otras palabras, es testimonio de un cambio en el tejido del antagonismo entre trabajo y capital. El hecho de que su lucha ha sido articulada, no como una lucha contra los caciques locales ni contra el gobierno corrupto del estado de Chiapas, sino como una lucha contra el neoliberalismo mundial, el hecho también de que han logrado cristalizar tantos temas del debate oposicional mundial de los años recientes, de que han provocado tanto entusiasmo en tantos países, todo esto es testimonio de una nueva intensidad del carácter global del antagonismo en el cual está basado el capitalismo. La universalidad de los zapatistas[62] es parte del mismo proceso que frecuentemente se discute como globalización. La forma en que lo que pasa en la selva Lacandona es escuchado en las calles de Edimburgo, Boston o París muestra que el crecimiento en la circulación internacional del capital es al mismo tiempo una intensificación del carácter internacional de la lucha anticapitalista.
El slogan zapatista "Por la Humanidad y contra el Neoliberalismo" puede ser visto como una formulación de la composición actual del antagonismo entre trabajo y capital. El antagonismo entre trabajo y capital ha permeado la totalidad de la sociedad tan intensamente que ya no es posible concebirlo como algo restringido a la fábrica.[63] La socialización global del antagonismo es tan intensa que las condiciones de vida de la gente en la selva del sureste mexicano son inmediatamente afectadas por el movimiento de las tasas de interés en Nueva York,[64] y viceversa, como demostraron la devaluación del peso y la convulsión en los mercados financieros del mundo desencadenadas por la acción militar zapatista del 19 de diciembre de 1994. Las fuerzas destructivas del desarrollo capitalista actual ahora penetran tan profundamente en las vidas de todos, no sólo de los mil millones de gente viviendo en la pobreza extrema sino también de los otros miles de millones viviendo en la angustia de la inseguridad extrema, que, más y más, el antagonismo capitalista se reduce a su cruda esencia: la humanidad (la dignidad reprimida y en lucha) contra el neoliberalismo (la actual fase brutalmente destructiva del capitalismo), la humanidad contra la destrucción de la humanidad.
La dignidad, entonces, es el sujeto revolucionario. Donde es reprimido más ferozmente, donde el antagonismo es más intenso, y donde existe una tradición de organización comunal, luchará más fuertemente, como en la fábrica, como en la selva. Pero la lucha de clases, la lucha de la dignidad, la lucha de la humanidad en contra de su destrucción, no es privilegio de ningún grupo definido: existimos en ella, de la misma forma que existe en nosotros, inexorablemente. La dignidad, entonces, no existe en forma pura, como tampoco la clase obrera. Es eso dentro de nosotros que resiste, que se rebela, que no se conforma. Constantemente socavada, constantemente agobiada y sofocada por las múltiples formas de enajenación y fetichización, constantemente encubierta y distorsionada, constantemente reprimida, fragmentada y corrompida por el dinero y el estado, constantemente en peligro de ser extinguida, apagada: es el indestructible (o tal vez todavía no destruido) NO que nos hace humanos. Es por eso que la resonancia zapatista llega tan profunda: "en la medida en que proliferaban los comunicados rebeldes, nos fuimos percatando que la revuelta en realidad venía del fondo de nosotros mismos".[65] El poder de los zapatistas es el poder del ¡Ya basta!, el rechazo a la opresión que existe en lo más profundo de nosotros, la única esperanza para la humanidad.
7. La revolución de la dignidad es incierta
La inseguridad permea toda la acometida zapatista. No hay ninguna certeza acerca de la inevitabilidad de la historia que fue una característica de muchos movimientos revolucionarios anteriores. No hay seguridad acerca de la llegada a la tierra prometida, ni sobre lo que contiene. Es una revolución que camina preguntando, no contestando.
La revolución en el sentido zapatista es un viajar más que un llegar. Pero ¿un movimiento de este tipo cómo puede ser revolucionario? ¿cómo podría realizar una transformación social radical? La mera idea de una revolución social está ya tan desacreditada en estos últimos años del siglo veinte: ¿cómo nos ayuda el levantamiento zapatista a encontrar un camino hacia adelante?
Hay un problema en el centro de cualquier concepto de revolución. ¿Cómo puede ser posible que los que ahora están enajenados (o humillados) pudieran crear un mundo no enajenado (un mundo de dignidad)? Si todos estamos permeados por las condiciones de opresión social en las cuales vivimos, y si nuestras percepciones están limitadas por esas condiciones ¿no las reproduciremos siempre en todo lo que hacemos? Si nuestra existencia está atravesada por relaciones de poder ¿cómo podríamos crear una sociedad que no se caracterice por relaciones de poder?
La forma más sencilla de resolver este problema es a través de la introducción de un salvador, un deus ex machina. Si existe una figura que se haya liberado de la enajenación y llegado a una verdadera comprensión, entonces esta figura puede tal vez enseñar a las masas el camino para salir de la sociedad enajenada actual. Esta es esencialmente la idea de un partido de vanguardia propuesta por Lenin:[66] un grupo de personas quienes, a raíz de su experiencia teórica y práctica, pueden ver más allá de los límites de la sociedad existente y, por lo tanto, pueden encabezar a las masas en una ruptura revolucionaria. Sin embargo, hay dos problemas fundamentales. ¿Cómo puede ser posible que alguien, cualquiera que sea su formación, se alce por encima de la sociedad existente de tal forma que no reproduzca en sus propias acciones los conceptos y fallas de esa sociedad? Aun más fundamental: ¿cómo puede ser posible crear una sociedad auto-creativa si no por la auto-emancipación de la sociedad misma? La experiencia de la revolución en el siglo veinte sugiere que éstos son problemas muy graves.
Sin embargo, si la noción de la vanguardia está descartada, y con ella la noción de un programa revolucionario, ¿qué es lo que nos queda? La solución leninista era tal vez equivocada, pero fue un intento de resolver un problema percibido: el problema de cómo se puede llevar a cabo una transformación radical hacia una sociedad en la cual, aparentemente, la mayoría de la gente está tan inmersa en los valores contemporáneos que la auto-emancipación parece imposible. Para muchos, el fracaso de la solución leninista demuestra la imposibilidad de la revolución social, la inevitabilidad de conformarse.
La respuesta zapatista está enfocada hacia la noción de la dignidad. La noción de la dignidad señala la naturaleza contradictoria de la existencia. Estamos humillados pero tenemos la dignidad de luchar contra la humillación para ejercer nuestra dignidad. Estamos inmersos en los valores capitalistas pero vivimos un antagonismo diario en contra de ellos. Estamos enajenados pero todavía somos suficientemente humanos para luchar por un mundo desenajenado. La enajenación es, pero no es, porque la desenajenación no es pero al mismo tiempo es. La opresión existe, pero existe como lucha. Es la existencia actual de la dignidad (como lucha) la que hace posible concebir la revolución sin un partido de vanguardia. La sociedad basada en la dignidad existe ya bajo la forma de la lucha contra la negación de la dignidad.[67] La dignidad implica la auto-emancipación.
La búsqueda consistente de la dignidad en una sociedad basada en su negación es en sí misma revolucionaria. Pero implica un concepto de revolución diferente del de "asalto al Palacio de Invierno" que ha sido el modelo dominante del siglo veinte. No hay ninguna construcción del partido revolucionario, ninguna estrategia para la revolución mundial, ningún programa de transición. La revolución es simplemente la constante lucha intransigente por aquello que no se puede conseguir bajo el capitalismo: la dignidad, el control sobre nuestras propias vidas.
La revolución en este esquema sólo se puede concebir como la unificación acumulativa de las dignidades, la acumulación de luchas, la negativa de más y más gente de subordinar su humanidad a las degradaciones del capitalismo. Eso implica un concepto más abierto de la revolución: la acumulación de las luchas no se deja programar ni predecir. La revolución no es un evento en el futuro, sino la inversión total de la relación entre la dignidad y la degradación en el presente, la afirmación acumulativa del poder sobre nuestras propias vidas, la construcción progresiva de la autonomía. Mientras que el capitalismo existe (y mientras que el dinero existe), la degradación de la dignidad, la explotación del trabajo, la deshumanización y precarización de la existencia seguirá: la afirmación de la dignidad choca de forma inmediata con la reproducción del capitalismo. Este conflicto se puede resolver sólo mediante la destrucción total del capitalismo. ¿Qué forma podría tomar? ¿cómo podría conducir a la abolición del capitalismo la unificación acumulativa de las dignidades? No está claro. No puede estarlo cuando se trata de un proceso auto-creativo. Lo que sí está claro es que toda la experiencia de los últimos cien años indica que la transformación social no se puede lograr a través de la conquista (sea "democrática" o no) del poder estatal.
Esta noción no es reformista, si por reformismo se entiende la idea de que la transformación social se puede llevar a cabo a través del acrecentamiento de reformas patrocinadas por el estado. El anti-reformismo no es cuestión de la claridad de las metas futuras sino más bien de la fuerza con la cual esas formas (sobre todo el estado), que reproducen las relaciones sociales del capitalismo, son rechazadas en el presente. No es cuestión de un programa para el futuro sino de la organización actual.
Pero ¿qué quiere el EZLN? ¿cómo es su sueño del futuro? Por supuesto, hay muchos sueños del futuro. "Para uno puede ser, pues, que ya haya tierra para trabajar para todos, que en el caso del campesino pues es así el problema central, ¿no? En realidad ellos son muy claros que en torno al problema de la tierra juegan los demás problemas: de vivienda, de salud, de escuelas, de servicios. Todo lo que los haga salir de la tierra es malo y todo lo que los haga permanecer en ella es bueno. Permanecer con dignidad".[68] Este es un sueño del futuro, un sueño sencillo, quizás, pero su realización requiere cambios enormes en la organización de la sociedad.
O de otra forma: en otra entrevista, Marcos explica el sueño zapatista en estos términos: "En nuestro sueño, los niños son niños y su trabajo es ser niños... En mi sueño no está el reparto agrario, las grandes movilizaciones, la caída del gobierno y elecciones que gana un partido de izquierda, lo que sea. En mi sueño, yo sueño a los niños, y los veo siendo niños... Nosotros los niños zapatistas pensamos que nuestro trabajo como niños es jugar y aprender"[69]. Otra vez un sueño sencillo, posiblemente reformista para algunos, pero un sueño que está en contradicción absoluta con la dirección actual del mundo en donde la explotación de los niños (trabajo infantil, prostitución infantil, pornografía infantil, por ejemplo) está creciendo de una manera alarmante. Este sueño de que los niños sean niños es un buen ejemplo del poder de la noción de la dignidad: la realización de este sueño requiere una transformación total de la sociedad.
Una sociedad basada en la dignidad sería una sociedad honesta, basada en el reconocimiento mutuo, una sociedad en la cual la gente "no tenga que usar una máscara ... para relacionarse con los demás".[70] Sería también una sociedad completamente autocreativa. En una entrevista para el Festival de Cine de Venecia Marcos contesta así la pregunta usual de "¿Qué es lo que quiere el EZLN?": "Queremos que la vida sea como una cartelera cinematográfica, de la cual podemos escoger una película diferente cada día. Ahora nos hemos levantado en armas porque, por más de quinientos años, nos han obligado a ver la misma película todos los días".[71]
Aquí no hay ningún plan quinquenal, ningún anteproyecto fijo de la nueva sociedad, ninguna utopía predefinida. No hay ninguna garantía. No hay ninguna certeza. La apertura y la incertidumbre son inmanentes al concepto zapatista de la revolución. Y esa apertura significa también contradicciones y ambigüedades. A veces parece que el EZLN podría aceptar un arreglo que no refleje sus sueños, a veces la presentación de sus objetivos es más limitada, aparentemente más asible. Estas contradicciones y ambigüedades son parte integrante del concepto zapatista de la revolución, de la idea de una revolución que camina preguntando. Inevitablemente, las contradicciones y ambigüedades son parte del desarrollo del movimiento, y sin duda es posible sostener interpretaciones del zapatismo que son más restringidas que la que ofrecemos. El argumento aquí es un intento de destilar más que de analizar. Nuestra pregunta no es "¿qué va a pasar con el EZLN?" sino "¿qué va a pasar con nosotros?" O, más bien, no "pasar" ya que el punto es precisamente que las cosas no nos "pasan", sino: ¿cómo vamos nosotros (no "ellos") a cambiar el mundo?
¿Cómo podemos cambiar un mundo en el cual el capitalismo mata por hambre a miles de personas cada día, en el cual la matanza sistemática de los niños de la calle es organizada en ciertas ciudades como la única forma de sostener el concepto de la propiedad privada, en el cual los terrores desencadenados del neoliberalismo están arrojando a la humanidad hacia su autodestrucción?
Y ¿qué si fracasan? Para cuando se publique este artículo, no hay ninguna garantía de que el EZLN exista todavía. Puede ser que el gobierno mexicano lance un asalto militar abierto (ya trató el 9 de febrero de 1995 y es siempre una amenaza presente): es incluso posible que el ejército tenga éxito, más que la última vez que intentó. Es también posible que el EZLN se agote: que sea arrastrado por el cansancio, por sus propias ambigüedades o por la falta de respuesta de la sociedad civil, a limitar sus demandas o aceptar definiciones. No hay indicación clara de que pase esto, pero es posible. El punto importante, no obstante, es que los zapatistas no son "ellos": ellos son "nosotros"; nosotros somos "nosotros". Cuando las grandes multitudes que se manifestaron en la Ciudad de México y en otros lados después de la intervención del ejército del 9 de febrero de 1995 cantaban "todos somos Marcos", no anunciaban una intención de alistarse en el EZLN. Ellos decían que la lucha de los zapatistas es la lucha vital de todos, que todos somos parte de ella y ella es parte de nosotros, dondequiera que estemos. Como dijo la mayor Ana María en su discurso inaugural del Encuentro Intercontinental: "Detrás de nosotros estamos ustedes. Detrás de nuestros pasamontañas está el rostro de todas las mujeres excluidas. De todos los indígenas olvidados. De todos los homosexuales perseguidos. De todos los jóvenes desprestigiados. De todos los migrantes golpeados. De todos los presos por su palabra y pensamiento. De todos los trabajadores humillados. De todos los muertos de olvido. De todos los hombres y mujeres simples y ordinarios que no cuentan, que no son vistos, que no son nombrados, que no tienen mañana".[72]
Todos somos zapatistas. Los zapatistas de Chiapas han encendido una flama, pero la lucha para convertir "dignidad y rebelión en libertad y dignidad" es nuestra.
Notas:
Este artículo es una versión ligeramente cambiada de otro que se va a publicar este año en una colección de ensayos sobre el zapatismo, editada en inglés por Pluto Press, Londres, con el título provisional de The International of Hope: Reflections on the Zapatista Uprising, John Holloway y Eloína Peláez (comps).
La palabra de los armados de verdad y de fuego, Fuenteovejuna, México, 1994-1995, vol. 1, pp. 31-32.
Ibid., vol. 1, p. 35.
Ibid., vol. 1, p.122. La importancia de este pasaje fue subrayada por el hecho de que la Comandanta Ramona lo citó en su discurso en la reunión del 16 de febrero de 1997 en la ciudad de México, organizada para exigir el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés por parte del gobierno mexicano.
El objetivo de este ensayo no es contar la historia del movimiento zapatista sino más bien hacer una destilación de los temas más importantes, sin ocultar al mismo tiempo las ambigüedades y contradicciones del movimiento. Para destilar la esencia aromática de las rosas, no es necesario ocultar la existencia de las espinas, pero las espinas no son parte de lo que uno quiere extraer.
Subcomandante Insurgente Marcos, 17 de noviembre de 1994: EZLN, op.cit., vol. 3, p. 224.
Citado por Carlos Tello Díaz, La rebelión de Las Cañadas, México, Cal y Arena, 1995, pp. 97 y 99.
La respuesta del EZLN a la afirmación del gobierno está contenida en un comunicado del 9 de febrero de 1995: "Respecto de las ligas del EZLN con la organización llamada 'Fuerzas de Liberación Nacional', el EZLN, a través de entrevistas, cartas y comunicados, ha declarado que en sus inicios concurrieron miembros de diversas organizaciones del país, que de ahí nace el EZLN y que éste paulatinamente es apropiado por las comunidades indígenas hasta que éstas toman la dirección política y militar del mismo. Al nombre de las 'Fuerzas de Liberación Nacional' entre los antecedentes del EZLN, el gobierno debe agregar el de todas las organizaciones guerrilleras de los setenta y ochenta, a Arturo Gámiz, a Lucio Cabañas, a Genaro Vázquez Rojas, a Emiliano Zapata, a Francisco Villa, a Vicente Guerrero, a José María Morelos y Pavón, a Miguel Hidalgo y Costilla, a Benito Juárez, y a muchos otros que ya borraron de los libros de historia porque un pueblo con memoria es un pueblo rebelde". La Jornada, 13 de febrero de 1995.
Subcomandante Insurgente Marcos, "Carta a Adolfo Gilly", Viento del Sur, n. 4, verano 1995, p. 25.
Véase el relato hecho por Tello (op. cit., p. 105), de la reunión entre algunos de los insurgentes y la comunidad del ejido de San Francisco, el 23 de septiembre de 1985.
Véase la entrevista de Marcos para Radio UNAM, 18 de marzo de 1994: EZLN, op. cit., vol. 2, p. 69.
Para una discusión de la importancia del concepto de comunidad ver Patricia King y Javier Villanueva, "Rompiendo el cerco: de la selva a la ciudad", en The International of Hope: Reflections on the Zapatista Uprising, Pluto Press, Londres, en prensa.
Entrevista de Marcos para Radio UNAM, 18 de marzo de 1994: EZLN, op. cit., vol. 2, p. 69-70.
Marcos, "Carta a niños internos de Guadalajara", 8 de febrero de 1994: ibid., vol. 1, p. 179.
Entrevista de Marcos para Radio UNAM, 18 de marzo de 1994: ibid., vol. 2, p. 62.
Entrevista a Marcos por Cristián Calónico Lucio, 11 de noviembre de 1995, p. 47 (inédita).
El libro de Ernst Bloch, Naturrecht und Menschliche Wurde (Derecho natural y dignidad humana), Suhrkamp, Frankfurt, 1961, es una excepción notable. Aunque teóricamente muy relevante, probablemente no ha tenido ninguna influencia en los zapatistas.
G. Camu Urzúa y D. Totoro Taulis, EZLN: El Ejército que salió de la Selva, Planeta, México, 1994, p. 83.
Ibid.
El ejemplo supremo de la teoría instrumentalista de la revolución es, por supuesto, el ¿Qué hacer?, de Lenin.
Véase el comunicado del CCRI, 10 de junio de 1994: EZLN, op. cit., vol. 2, p. 201.
Ibid., vol. 1, p.5.
Véase el relato de Tello, op. cit., p. 151.
El uso zapatista de los símbolos nacionales, tales como la bandera y el himno nacional, desconcertó a algunos, especialmente a los participantes europeos, en el Encuentro Intercontinental en Chiapas. Para una crítica al supuesto "nacionalismo" del EZLN, ver, por ejemplo, Sylvie Deneuve, Charles Reeve y Marc Geoffroy, Au-délà des passe-montagnes du Sud-Est mexicain (Más allá de los pasamontañas del sureste mexicano), Abirato, París, 1996.
En este sentido véase, por ejemplo, la Tercera Declaración de la Selva Lacandona (1o. de enero de 1995): "La cuestión indígena no tendrá solución si no hay una transformación RADICAL del pacto nacional. La única forma de incorporar, con justicia y dignidad, a los indígenas a la nación, es reconociendo las características propias en su organización social, cultural y política. Las autonomías no son separación, son integración de las minorías más humilladas y olvidadas en el México contemporáneo. Así lo ha entendido el EZLN desde su formación y así lo han mandado las bases indígenas que forman la dirección de nuestra organización. Hoy lo repetimos: NUESTRA LUCHA ES NACIONAL". La Jornada, 2 de enero de 1995, p. 5.
La Jornada, 30 de enero de 1996, p. 12.
Esta no es, por supuesto, la única interpretación posible. Véase, por ejemplo, S. Deneuve, et al., op. cit. Se argumenta más adelante que las contradicciones y tensiones innegables en el discurso de los zapatistas no son resultado de eclecticismo sino consecuencia de la persecución consistente del principio de la dignidad.
Subcomandante Insurgente Marcos, "México: La Luna entre los espejos de la noche y el cristal del día", La Jornada, 9, 10 y 11 de junio de 1995, p. 17.
Esto es elaborado más claramente en el ¿Qué hacer?, de Lenin. Por ejemplo: "Hemos dicho que los obreros no podían tener conciencia socialdemócrata. Esta sólo podía ser introducida desde afuera. La historia de todos los países atestigua que la clase obrera, contando exclusivamente con sus propias fuerzas, sólo está en condiciones de elaborar una conciencia tradeunionista [...] En cambio, la doctrina del socialismo ha surgido de teorías filosóficas, históricas y económicas, elaboradas por representantes instruidos de las clases poseedoras, por los intelectuales". Lenin, ¿Que Hacer?, Obras escogidas, Progreso, Moscú, 1961, vol. 1, p. 142.
Los zapatistas usan verdad y dignidad como conceptos intercambiables. Los zapatistas hablan de su propia palabra como "la palabra de los armados de verdad y fuego". El fuego está presente, pero la verdad es primero, no sólo como un atributo moral, sino como un arma: están armados con la verdad, y ésta es un arma mucho más importante que el fuego de sus fusiles. Aunque están organizados como un ejército, su meta es ganar a través de la verdad y no del fuego. Su verdad no se refiere sólo a su situación o a la del país, sino a que son fieles a sí mismos, a que hablan la verdad de la verdad negada.
Véase, por ejemplo, James C. Scott, Domination and the Arts of Resistance (Dominación y las artes de la resistencia), Yale University Press, New Haven 1990.
No es de sorprender que el ¡Ya basta! de los zapatistas haya encontrado un gran eco en los Sin Papeles, el movimiento de los inmigrantes ilegales en Francia.
Comunicado del 17 de marzo de 1995: La Jornada, 22 de marzo de 1995.
Véase el artículo de Márgara Millán, "La revolución dentro de la revolución: las mujeres indígenas neozapatistas", en The international..., cit.
Para un desarrollo de este argumento, véase John Holloway, "Un capital, muchos estados", en Gerardo Ávalos Tenorio y María Dolores París (comps.), Política y estado en el pensamiento moderno, UAM-X, México, 1996.
La Jornada, 10 de mayo de 1996.
Ibid.
La Jornada, 17 de mayo de 1995.
La Jornada, 18 de mayo de 1995.
La Jornada, 10 de junio de 1995.
La Jornada, 5 de mayo de 1995.
"La cisterna contiene, la fuente desborda". William Blake, The Proverbs of Heaven and Hell (Los proverbios del cielo y del infierno).
"Una fuerza política cuyos integrantes no desempeñen ni aspiren a desempeñar cargos de elección popular o puestos gubernamentales en cualquiera de sus niveles. Una fuerza política que no aspire a la toma del poder. Una fuerza que no sea un partido político". La Jornada, 2 de enero de 1996.
"Primera Declaración de La Realidad", La Jornada, 3 de enero de 1996.
Los zapatistas han mencionado frecuentemente la idea de plebiscitos o de referéndums como una parte necesaria de un nuevo sistema político. Sin embargo, es claro por la experiencia de otros estados que los plebiscitos y los referéndums son totalmente inadecuados para articular las decisiones populares, y no son en ningún sentido comparables a las discusiones comunales que son centrales en la práctica de los propios zapatistas.
"Y demandamos que las autoridades puedan ser removidas en el momento mismo en que las comunidades así lo decidan y se pongan de acuerdo. Podría ser a través de un referéndum o de otros mecanismos parecidos. Y ellos quieren transmitir esa experiencia a todos los niveles: cuando el Presidente de la República ya no sirva debe ser automáticamente removido. Así de sencillo". Subcomandante Marcos, "Conferencia de Prensa", 26 de febrero de 1994: EZLN, op. cit., vol. 1, p. 244.
Si el EZLN es de verdad parte de las FLN, como el estado sostiene, esta pertenencia no ha sido muy efectiva.
Entrevista de Marcos para Radio UNAM, 18 de marzo de 1994: EZLN, op. cit., vol. 2, p. 97.
Marcos, "Discurso de clausura en el Encuentro Intercontinental", Chiapas, n. 3, Era, México, p. 107.
Acerca de las dificultades ver King y Villanueva, op. cit.
Véase Enrique Rajchenberg y Catherine Héau-Lambert, "Historia y Simbolismo en el Movimiento Zapatista", en The International..., cit.
Marcos, "Discurso de clausura en el Encuentro Intercontinental", Chiapas, n. 3, cit., p. 107.
Véase Werner Bonefeld et al., Open Marxism, vol. 3, Pluto Press, Londres, 1995, p.3: "El concepto de experiencia está en el centro del tema de la emancipación. La experiencia, como se usa aquí, es totalmente diferente y opuesta a nociones empiricistas de la experiencia. El empiricismo interpreta la experiencia como pasividad y aceptación de cualquier status quo. En contraste, la experiencia es entendida aquí como constitución y negación y como la unidad de ambas: como oposición y resistencia contra las condiciones inhumanas que constituyen la realidad de las relaciones capitalistas de explotación".
Antonio García de León (comp.), EZLN. Documentos y comunicados, vol. 2, Era, México, 1995, p. 433.
"La sociedad civil, esta gente sin partido que no aspira a estar en un partido político en la medida que no aspira a ser gobierno, a lo que aspira es a que el gobierno cumpla su palabra, que cumpla su trabajo". Marcos, entrevista con Cristián Calónico Lucio, cit., p. 39.
En este contexto no importa si hablamos de "clase obrera", "clase trabajadora" o "el proletariado": lo que se discute aquí es la cuestión de la definición en sí.
La comprensión de la clase obrera como un grupo definido se ha extendido al infinito en las discusiones acerca de la definición de clase de aquellos que no caen dentro de este grupo, como nueva pequeña burguesía, etcétera.
Véase la nota 53.
Para un desarrollo de este punto, véase Richard Gunn, "Notes on Class" (Notas sobre la clase), Common Sense, n. 2, 1987.
Así, para Marx, los capitalistas son la personificación del capital, como lo afirma repetidamente en El Capital. El proletariado también aparece por primera vez en su trabajo no como un grupo definible sino como el polo de una relación antagónica: "una clase [...] que representa [...] la pérdida total del hombre, por lo cual sólo puede ganarse a sí misma mediante la recuperación total del hombre. Esta disolución total de la sociedad cifrada en una clase social, es el proletariado". "En torno a la critica de la filosofía del derecho de Hegel", en Marx, Escritos de juventud, Fondo de Cultura Económica, México, 1987, p. 502.
El concepto autonomista de "auto-valorización" es tal vez lo más cercano dentro de la tradición marxista a un concepto que expresa positivamente la lucha contra-y-más-allá del capital, pero el término es torpe y obscuro.
Por lo dicho anteriormente, está claro que la "composición de clase" no debe ser entendida sociológicamente sino que tiene sentido como el movimiento de un antagonismo.
Sobre la universalidad de los zapatistas véanse los artículos de Ana Esther Ceceña, "Universalidad de la lucha zapatista. Algunas hipótesis", en Chiapas, n. 2, Era, México, 1996, pp. 7-19 y de John Holloway, "La resonancia del zapatismo", en Chiapas, n. 3, cit., pp. 43-54.
Por supuesto el antagonismo nunca estuvo restringido a la fábrica, pero no permeaba la sociedad tan intensamente como lo hace ahora.
Para una discusión más detallada de la integración de la selva Lacandona en el capitalismo mundial véase Andrés Barreda y Ana Esther Ceceña, "Chiapas y la reestructuración global del capital", en The International..., cit.
Antonio García de León, prólogo, en EZLN. Documentos y Comunicados, vol. 1, Era, México, 1994, p. 14.
La idea del deus ex machina se extiende más allá del leninismo, por supuesto. Se puede ver también en esas teorías que privilegian el papel revolucionario de los intelectuales (como en los escritos de escuela de Frankfurt). En un contexto totalmente diferente, las mismas nociones son reflejadas en la forma en que el estado entiende el movimiento zapatista y en su presuposición (racista) de que los verdaderos protagonistas del movimiento zapatista son intelectuales blancos o mestizos, como Marcos.
"La enajenación no podría ni siquiera ser vista ni destinada a robarle a la gente su libertad y quitarle al mundo su alma, si no existiese su opuesto, ese posible llegar-a-uno-mismo, estar-con-uno-mismo, contra lo cual la enajenación puede ser medida". Ernst Bloch, Tubinger Einleitung in die Philosophie, Suhrkamp, Frankfurt, 1963, vol. II, p.113. La dignidad, en otras palabras.
Entrevista de Marcos para Radio UNAM, 18 de marzo de 1994: EZLN, op. cit., vol., 2, p. 89.
Loc. cit.
Entrevista a Marcos por Cristián Calónico Lucio, cit., p. 61. Esto significaría, por supuesto, una sociedad sin relaciones de poder.
La Jornada, 25 de agosto de 1996.
"Discurso inaugural de la mayor Ana María", Chiapas, n. 3, cit., p. 103.
Revista Chiapas
http://www.revistachiapas.orgChiapas 5
1997 (México: ERA-IIEc)
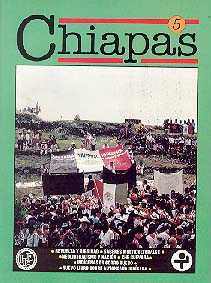





 PDF
PDF